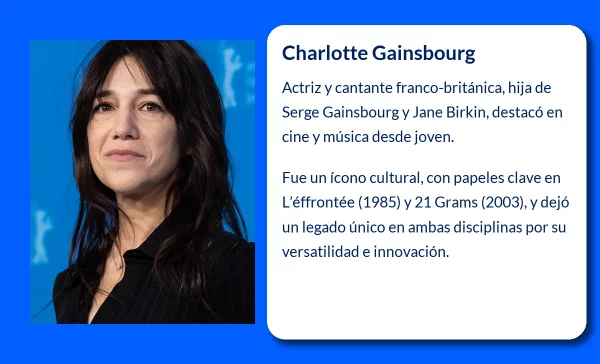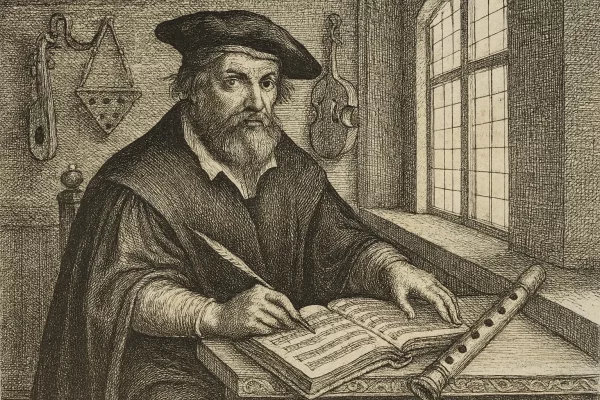Francisco de Vitoria (ca. 1492–1546): Fundador del Derecho Internacional y Defensor de los Derechos Humanos en la Conquista de América
Francisco de Vitoria nació en Burgos alrededor de 1492, en una época de grandes transformaciones para España y el mundo entero. La precisión de su fecha de nacimiento ha sido tema de debate, ya que durante años se pensó que había nacido en Vitoria, lo cual llevó a su vinculación con esta ciudad del País Vasco. Sin embargo, los estudios contemporáneos han resuelto que nació en Burgos, un dato crucial que reconfigura algunos aspectos de su biografía. En cualquier caso, su nacimiento en la Castilla de los Reyes Católicos le situó en un contexto de profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas.
Burgos era una ciudad que en aquel entonces se encontraba en pleno auge cultural e intelectual, un centro neurálgico de la teología y el humanismo renacentista. A los pocos años de su nacimiento, España vivió uno de los eventos más trascendentales de su historia: la conquista de Granada en 1492, que puso fin a la Reconquista y marcó el inicio de una nueva era. Este contexto histórico influyó en la juventud de Francisco, quien desde muy temprano sintió la llamada de la vida religiosa, una vocación que lo llevaría a ingresar en la Orden de los Dominicos, una de las principales órdenes religiosas de la época, caracterizada por su dedicación al estudio y la predicación.
Ingreso en la Orden de los Dominicos y estudios iniciales en Burgos
A una edad temprana, Vitoria ingresó en el convento de San Pablo en Burgos, un lugar que se convirtió en su primer centro de formación. En este convento, comenzó sus estudios de gramática y artes, que eran la base de la formación intelectual de la época. Su inclinación hacia el estudio profundo y su aguda mente lo llevaron a destacar rápidamente entre sus compañeros. En la Orden de los Dominicos, además de su formación teológica y filosófica, Francisco comenzó a formarse en las tradiciones de la Escolástica, un sistema filosófico profundamente influenciado por las ideas de Aristóteles, cuya reinterpretación sería central en el pensamiento de Vitoria.
El convento de San Pablo no solo fue un lugar de formación académica, sino también un espacio donde se cultivaba la vida espiritual y la disciplina religiosa. Fue allí donde Francisco desarrolló su primer contacto con la teología y la filosofía, adquiriendo una sólida base que lo preparó para las grandes cuestiones intelectuales que abordaría en el futuro. La rigurosidad de la vida monacal y el ambiente de estudio lo forjaron como una de las mentes más brillantes de su época.
Traslado a París: Influencias de la educación internacional
A los 17 años, Vitoria fue enviado al convento de Saint Jacques en París, una de las grandes capitales intelectuales de Europa en el siglo XVI. En esta ciudad, se encontraba uno de los centros de enseñanza más prestigiosos, el Colegio Coqueret, donde completó sus estudios de artes. La decisión de enviar a Vitoria a París fue estratégica, ya que en esa ciudad podía acceder a una educación superior que le permitiría expandir sus horizontes intelectuales. Durante sus años en París, fue discípulo de figuras clave como Juan de Celaya, quien tuvo una influencia significativa en su formación filosófica.
En París, Vitoria también comenzó a estudiar teología, un campo que desempeñaría un papel central en su obra posterior. A lo largo de su estancia en la capital francesa, su formación se caracterizó por un profundo enfoque en la tradición escolástica, particularmente en la obra de Santo Tomás de Aquino. Este enfoque formativo le permitió no solo conocer la obra de los grandes teólogos y filósofos de la Edad Media, sino también reinterpretarla y adaptarla a las nuevas realidades del Renacimiento.
Además de su formación académica formal, Vitoria se rodeó de una amplia gama de pensadores y teólogos con los que intercambió ideas. Estos contactos le permitieron absorber las influencias de las corrientes más avanzadas del pensamiento europeo, lo que le preparó para las innovaciones intelectuales que realizaría más adelante.
El impacto de Pedro Crockaert y la colaboración con otros pensadores
En París, Vitoria se encontró con el belga Pedro Crockaert, uno de sus maestros más importantes, quien lo introdujo en las complejidades de la teología medieval y las primeras discusiones filosóficas que darían lugar a los debates sobre la soberanía, el poder de la Iglesia y los derechos de los pueblos. Crockaert, influenciado por las corrientes humanistas y la escuela tomista, fue clave para que Vitoria comenzara a cuestionar las concepciones tradicionales y a forjar un pensamiento teológico y político más flexible y adaptado a las necesidades del nuevo mundo que se abría tras el Renacimiento.
Junto a Crockaert, Vitoria también trabajó en la preparación de diversos textos teológicos. Entre ellos se destacan su participación en la edición de la «Secunda-secundae» de la Summa Theologica de Santo Tomás, un trabajo que le permitió familiarizarse aún más con las obras de los grandes pensadores medievales. La minuciosidad de este trabajo lo ayudó a perfeccionar su habilidad para el análisis y la crítica profunda de los textos teológicos, una destreza que le sería de gran utilidad en su futura labor como maestro y teólogo.
Además de sus estudios de teología, Vitoria fue responsable de la publicación de los «Sermones dominicales» de Pedro de Covarrubias y de la colaboración en el «Dictionarium o Repertorium morale» del benedictino Pedro Bersuire. Estos trabajos no solo reflejan su profundo conocimiento de la teología cristiana, sino también su capacidad para colaborar con otros pensadores y poner en práctica las habilidades adquiridas durante su formación académica.
Regreso a España: El comienzo de su carrera en la Universidad de Salamanca
Tras completar su formación en París, Vitoria regresó a España, donde su carrera académica y su influencia como teólogo y filósofo comenzaban a tomar forma. En 1523, fue nombrado para la cátedra de Prima en la Universidad de Salamanca, una de las universidades más importantes de la época. En Salamanca, Francisco de Vitoria encontró el escenario perfecto para desplegar sus conocimientos y enseñar a generaciones de estudiantes que, a su vez, se convertirían en grandes exponentes de la teología y el derecho.
Su labor en Salamanca no solo consistió en impartir clases, sino también en renovar profundamente los estudios teológicos de la universidad. Bajo su dirección, la universidad se convirtió en un referente del pensamiento escolástico renovado, y su influencia se extendió más allá de las fronteras de España, llegando a las universidades de América y Filipinas, donde muchos de sus discípulos continuaron su labor de enseñanza.
Ascenso Académico y Renovación Teológica en Salamanca
La llegada a Salamanca y el inicio de su labor docente
En 1526, Francisco de Vitoria asumió la cátedra de Prima en la Universidad de Salamanca, un lugar clave en la vida intelectual de la época. La Universidad de Salamanca, fundada en el siglo XIII, se había consolidado como uno de los centros más importantes de Europa para el estudio de la teología, el derecho y las artes. Este prestigio, sin embargo, no estaba exento de desafíos, ya que durante los primeros años del siglo XVI, el mundo académico europeo se encontraba inmerso en un proceso de transformación que derivaba de las tensiones entre la escolástica medieval y las nuevas corrientes filosóficas y científicas que emergían en el Renacimiento.
Vitoria, recién llegado de su formación en París, comenzó a aportar sus propias interpretaciones y enfoques, que pronto le ganarían reconocimiento como uno de los más brillantes teólogos y filósofos de su tiempo. Su llegada a la Universidad de Salamanca no solo representó el inicio de una fructífera carrera académica, sino también el inicio de una profunda renovación teológica en una de las universidades más influyentes del mundo cristiano.
En Salamanca, Vitoria adoptó un enfoque innovador, fundado en una interpretación rigurosa de la filosofía tomista, pero también abierta a nuevas ideas y retos. Su formación escolástica, influida por Santo Tomás de Aquino, se convertía en el punto de partida desde el que reconfiguraría muchas de las enseñanzas tradicionales sobre la Iglesia, la autoridad política, la justicia y la guerra, entre otros temas fundamentales.
La renovación teológica y el impacto en Salamanca
La labor de Vitoria en Salamanca fue, ante todo, una labor de renovación. En un momento en que la Iglesia estaba sumida en disputas internas y la política europea atravesaba profundas transformaciones, Vitoria fue un pensador que ayudó a dar forma a la modernidad intelectual. En lugar de limitarse a la repetición de los antiguos dogmas, su enfoque consistió en reinterpretar la doctrina cristiana para que pudiera hacer frente a los nuevos desafíos del mundo moderno.
Uno de los aspectos más innovadores de su pensamiento fue su capacidad para aplicar la filosofía tomista a situaciones prácticas. Santo Tomás de Aquino había elaborado una profunda visión de la naturaleza humana y la moral, y Vitoria adoptó sus principios fundamentales para enfrentarse a cuestiones como la legitimidad de la autoridad, los derechos humanos y el derecho internacional. En su interpretación del tomismo, sin embargo, Vitoria no solo se limitó a los problemas teológicos tradicionales, sino que extendió su reflexión a cuestiones sociales, políticas y legales que no habían sido profundamente analizadas por sus predecesores.
A lo largo de su carrera, Vitoria renovó el enfoque teológico de la Universidad de Salamanca, transformándola en un centro de pensamiento más dinámico, crítico y experimental. Su influencia fue tal que muchos de sus discípulos se convertirían en grandes figuras académicas que continuaron su labor de formación teológica en otras universidades, tanto en España como en América.
Los discípulos de Vitoria y su legado académico
Uno de los logros más importantes de Vitoria fue su capacidad para formar una generación de pensadores brillantes que continuaron su labor tras su muerte. Entre sus discípulos más destacados se encuentran figuras como Domingo de Soto, Melchor Cano y Mancio de Corpus Christi, quienes se encargaron de transmitir las ideas de Vitoria en la Universidad de Salamanca y en otras universidades de Europa.
Además, algunos de sus discípulos más notables, como Alonso de Veracruz, llevarían las enseñanzas de Vitoria a América, donde desempeñarían un papel crucial en la evangelización y formación intelectual de los primeros pensadores en las nuevas colonias españolas. El hecho de que la influencia de Vitoria se extendiera a las universidades de América y Filipinas demuestra la magnitud de su impacto en la educación teológica y en la reflexión sobre los derechos humanos y el derecho internacional.
Vitoria también desempeñó un papel fundamental en la creación de una escuela de pensamiento que se diferenciaría de la escolástica tradicional al integrar las nuevas corrientes del Renacimiento, el humanismo y el derecho natural. De esta forma, sus discípulos no solo heredaron su conocimiento teológico, sino también su capacidad para replantear las grandes cuestiones filosóficas de la época.
El pensamiento de Vitoria, a través de sus discípulos, se consolidó como una corriente intelectual que contribuyó al desarrollo de la filosofía moderna, especialmente en lo que respecta a la ética política, el derecho internacional y la justicia social. De hecho, la escuela de Salamanca, que Vitoria ayudó a fundar y consolidar, es vista por muchos como una de las primeras expresiones del pensamiento moderno en Europa.
Las “Lecturas” y las “Relecciones”: Obras y legado escrito
Aunque Francisco de Vitoria no publicó ninguna obra en vida, su legado intelectual no se limitó a su enseñanza oral. Sus escritos, que abarcaban desde lecciones de clase hasta conferencias solemnes, fueron recopilados y publicados póstumamente bajo el título de «Relecciones» o «Relecciones teológicas». Estas conferencias, que se dictaban anualmente en la Universidad de Salamanca, contenían sus reflexiones más profundas sobre cuestiones como la guerra, la justicia, la soberanía y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas clave.
Las «Lecturas», por otro lado, eran los comentarios que Vitoria hacía a los textos fundamentales de la teología medieval, como la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino y las Sentencias de Pedro Lombardo. Estos comentarios eran en su mayoría lecciones orales que Vitoria redactaba para sus estudiantes, y aunque no estaban destinados a la publicación, muchos de ellos fueron transcritos y han llegado a nuestros días, convirtiéndose en una de las fuentes más importantes de su pensamiento.
El trabajo de Vitoria en estas “Lecturas” y “Relecciones” se destacó por su claridad y profundidad. A través de sus comentarios a los textos clásicos de la teología cristiana, Vitoria ayudó a iluminar y actualizar conceptos que, en su época, estaban siendo objeto de un intenso debate intelectual. En sus «Relecciones», además, formuló algunas de sus ideas más revolucionarias, como su defensa de los derechos naturales de los pueblos indígenas y su interpretación del derecho de gentes, lo que le convirtió en el precursor del derecho internacional moderno.
La publicación póstuma de sus obras en 1557 por el editor Carlos Boyer hizo que su pensamiento llegara a un público más amplio, consolidando la figura de Vitoria como uno de los teólogos y filósofos más influyentes del Renacimiento. Desde entonces, sus obras han sido objeto de numerosos estudios, ediciones y traducciones, lo que ha permitido que su legado perdure hasta nuestros días.
El impacto de la renovación teológica en Europa y América
La renovación teológica promovida por Vitoria en Salamanca no solo tuvo repercusiones dentro de España, sino que se extendió por toda Europa. Su enfoque sobre el derecho natural, la justicia y la ética política influyó en pensadores como Francisco Suárez, Juan de Mariana y otros miembros de la escuela de Salamanca, quienes continuaron desarrollando sus ideas y adaptándolas a las nuevas circunstancias políticas y sociales de la época.
En América, la influencia de Vitoria fue igualmente significativa. Las universidades coloniales, como la de México, recibieron las enseñanzas de sus discípulos, quienes aplicaron las ideas de Vitoria a la práctica evangelizadora y a la administración de los territorios coloniales. Además, las ideas de Vitoria sobre la legitimidad de la autoridad, los derechos humanos y la paz entre los pueblos indígenas dejaron una huella profunda en los debates sobre la colonización y la interacción entre Europa y América.
El Pensamiento Político de Francisco de Vitoria
Fundador del Derecho Internacional
Uno de los mayores legados de Francisco de Vitoria fue su contribución a la creación del Derecho Internacional. Considerado el fundador de esta disciplina, su pensamiento sobre las relaciones entre los pueblos y las naciones se adelantó a su tiempo y marcó un punto de inflexión en la manera de entender las relaciones internacionales. Vitoria desarrolló su teoría del Derecho de Gentes como una serie de normas que regulaban la convivencia pacífica entre pueblos, principios que sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el Derecho Internacional moderno.
Vitoria comenzó a abordar el tema del Derecho de Gentes con la premisa de que todos los pueblos y naciones formaban parte de una única comunidad humana. Esta visión universalista surgió en el contexto del Renacimiento, una época marcada por la expansión colonial y el descubrimiento de nuevos mundos. A través de sus Relecciones, especialmente la «Relección de los indios», Vitoria argumentó que los pueblos indígenas de América no solo tenían derechos naturales, sino que también eran miembros de la comunidad internacional, sujetos a las mismas normas morales y legales que los pueblos de Europa. De esta forma, defendió la existencia de un Derecho Natural común a toda la humanidad, que debía regular las interacciones entre las naciones sin que el poder de un pueblo sobre otro fuera ilimitado o arbitrario.
La idea de que los pueblos deben estar regidos por normas que trasciendan sus fronteras, basadas en la razón natural, es la columna vertebral del pensamiento vitoriano en materia de derecho internacional. Vitoria entendió que las guerras, las conquistas y las imposiciones de un país sobre otro debían estar reguladas no solo por la fuerza, sino por la justicia, la moralidad y el respeto por los derechos de los pueblos involucrados. En este sentido, propuso que la guerra solo podía considerarse legítima bajo ciertos criterios muy estrictos, los cuales más tarde serían conocidos como los principios de la «guerra justa».
La Filosofía Política y el Derecho Natural
El pensamiento político de Francisco de Vitoria estuvo fuertemente influenciado por la filosofía tomista, que defendía la existencia de un orden natural que debía guiar las relaciones humanas y las instituciones. A través de la filosofía política tomista, Vitoria desarrolló una visión del Estado como una comunidad política cuyo fin último era la consecución del bien común. Esta visión se alejaba de las ideas medievales que veían al Estado como un instrumento de poder divino absoluto. Para Vitoria, la autoridad civil era una institución necesaria, pero no de carácter absoluto.
A diferencia de los teóricos medievales que defendían la supremacía del poder religioso sobre el poder civil, Vitoria subrayó la distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural. Mientras que el primero era inherente a la naturaleza humana y se aplicaba a todos los pueblos por igual, el segundo era el ámbito de la gracia y de la religión cristiana. En este sentido, Vitoria fue uno de los primeros en defender la autonomía del poder civil y el derecho de las personas a vivir según los principios de la naturaleza humana, independientemente de su pertenencia religiosa.
Según Vitoria, el hombre es un ser racional, libre y moralmente responsable, capaz de discernir el bien del mal, y por lo tanto, tiene derechos naturales que deben ser protegidos por la sociedad y el Estado. Entre estos derechos, Vitoria destacaba especialmente el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, principios fundamentales que formarían la base de las futuras teorías sobre los derechos humanos. Estos derechos no dependían de la voluntad de un soberano o de una autoridad religiosa, sino que emanaban de la propia naturaleza humana. Para él, el Estado tenía la responsabilidad de garantizar estos derechos, pero sin que el poder político se interpusiera en la libertad individual de los ciudadanos.
La Concepción de la Potestad Civil
Uno de los aportes más importantes de Vitoria a la filosofía política fue su concepto de la «potestad civil». A diferencia de los teóricos medievales, que concebían la autoridad política como algo que emanaba directamente de Dios, Vitoria defendió que el origen del poder civil era el Derecho Natural, y que la autoridad de los gobernantes debía estar dirigida hacia el bien común. Según su visión, el Estado debía ser entendido como una institución que existía para organizar la convivencia de los individuos dentro de una comunidad, promoviendo el bienestar general y protegiendo los derechos fundamentales de cada persona.
En su concepción de la potestad civil, Vitoria no solo contempló la relación entre el poder y los individuos, sino también el papel que la sociedad juega en la legitimación de la autoridad. Para él, la autoridad política no era absoluta, sino que debía someterse a un principio moral: el bien común. De hecho, Vitoria introdujo una visión revolucionaria para su tiempo al afirmar que el Estado no podía exigir a sus ciudadanos que actuaran en contra de su naturaleza o sus derechos fundamentales. Esta idea más tarde sería uno de los pilares sobre los que se construiría la teoría moderna de los derechos humanos.
Vitoria también definió al Estado como una estructura que debía estar subordinada a la ley natural y que no podía contradecirla. Esta perspectiva adelantó muchas de las discusiones modernas sobre el Estado de Derecho y la legalidad del poder político. Además, Vitoria consideraba que el poder civil debía estar basado en el consenso de los gobernados, lo que en muchos aspectos anticipó las nociones modernas de democracia y de legitimidad política.
El Estado como un Bien Común
En su análisis político, Vitoria también desarrolló el concepto de «bien común», que fue central en su visión del Estado. Según él, el Estado no existía para la glorificación de los gobernantes o para la opresión de los ciudadanos, sino para promover el bienestar colectivo de todos los miembros de la sociedad. Este principio del bien común exigía que las leyes y las políticas gubernamentales fueran diseñadas para beneficiar a todos los ciudadanos, sin excluir a ningún grupo ni privilegiar a una clase sobre otra.
La noción del bien común, en la obra de Vitoria, estaba estrechamente vinculada con la idea de justicia. Para Vitoria, la justicia no solo implicaba un trato equitativo de los individuos dentro de la sociedad, sino también la búsqueda activa de la paz, la seguridad y la prosperidad para todos los miembros de la comunidad. Este concepto de justicia social y de equilibrio en las relaciones entre los individuos y el Estado sería fundamental para los desarrollos posteriores en la teoría política.
El Derecho de Gentes: La Comunidad Internacional y la Paz
El Derecho de Gentes, tal y como lo definió Vitoria, se basaba en la idea de una comunidad internacional universal en la que todas las naciones, independientemente de su religión o cultura, debían estar regidas por principios comunes derivados de la ley natural. Esta visión estaba en total oposición a las concepciones medievales que consideraban al mundo como dividido en dominios separados bajo el control de potencias eclesiásticas o políticas. Para Vitoria, la humanidad era una sola comunidad, y el Derecho de Gentes debía ser la norma que regulara la interacción entre los pueblos.
En sus Relecciones sobre el derecho de guerra, Vitoria profundizó en la relación entre la guerra y la paz, argumentando que las guerras solo podían ser justificadas si cumplían con ciertos criterios morales, como la defensa de los derechos de los inocentes o la necesidad de proteger a los pueblos de la opresión. Para Vitoria, la guerra no debía ser un medio para expandir el poder o la riqueza, sino un último recurso para restaurar la justicia y la paz. Esta visión anticipó las modernas teorías de la «guerra justa» que aún influyen en las discusiones contemporáneas sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Contribuciones a la Teoría de la Guerra Justa y la Conquista de América
El Problema de los Títulos Legítimos de la Conquista de América
Uno de los aspectos más complejos y debatidos en la obra de Francisco de Vitoria fue su análisis de la conquista de América por parte de los españoles. Aunque Vitoria fue uno de los primeros en defender los derechos de los pueblos indígenas, también enfrentó un dilema moral y político significativo: ¿bajo qué condiciones podría justificarse la intervención española en los territorios indígenas? Esta cuestión se convirtió en un tema central en sus «Relecciones sobre los indios» («De Indis prior» y «De Indis posterior»), en las que abordó la legitimidad de los títulos que los conquistadores alegaban para justificar la ocupación y evangelización de América.
Vitoria no era un defensor de la opresión o la violencia contra los pueblos indígenas. Por el contrario, su obra representa una defensa firme de los derechos naturales de los pueblos indígenas a su autonomía y propiedad. Sin embargo, también se vio en la necesidad de examinar los argumentos que los colonizadores utilizaban para justificar sus acciones y ofrecer una evaluación crítica de estos títulos. A lo largo de sus reflexiones, Vitoria rechazó varios de los títulos que se presentaban como legítimos, y ofreció una profunda crítica a las justificaciones que el Imperio español había adoptado para ocupar el continente americano.
Uno de los títulos más comunes en la época para justificar la conquista era el derecho divino de los reyes, la idea de que el Papa o el Emperador poseían una autoridad universal para otorgar tierras a los soberanos cristianos. Vitoria rechazó de manera tajante este título, argumentando que ni el Papa ni el Emperador tenían autoridad sobre los territorios de los pueblos no cristianos, pues el dominio territorial de un pueblo sobre otro no podía justificarse solo por la pertenencia a la fe cristiana. Esta fue una crítica directa a la visión medieval del poder temporal y espiritual, en la que el Papa y el Emperador eran vistos como soberanos del mundo.
De igual manera, Vitoria desestimó la idea de que la ocupación de tierras pudiera justificarse por el «derecho de descubrimiento», es decir, el derecho de los europeos a apoderarse de territorios que habían sido «descubiertos» por ellos. Según esta concepción, los pueblos indígenas de América no eran considerados como propietarios legítimos de sus tierras porque los europeos consideraban que aún no habían sido «descubiertos». Vitoria, al contrario, argumentó que este derecho no podía ser válido, ya que las tierras ocupadas por los pueblos indígenas tenían propietarios legítimos, y ningún ser humano tenía el derecho de despojarlos de su propiedad por el mero hecho de haberlos «descubierto».
El Derecho Natural de los Indígenas
El pensamiento de Vitoria sobre los derechos de los pueblos indígenas se basaba en la convicción de que todos los seres humanos, independientemente de su cultura, religión o origen, poseen derechos naturales inalienables. Según su interpretación del derecho natural, los pueblos indígenas no solo eran legítimos poseedores de sus tierras, sino que también tenían el derecho a gobernarse a sí mismos y a mantener su autonomía, incluso frente a las imposiciones de los colonizadores europeos.
Para Vitoria, los indígenas de América no eran «bárbaros» ni «salvajes» como los describían muchos de los conquistadores y pensadores de la época. Más bien, los consideraba seres humanos racionales, dotados de dignidad y derechos. Su derecho a la propiedad y a la autodeterminación estaba protegido por el derecho natural, que se derivaba de la propia naturaleza humana. En este sentido, Vitoria sentó las bases para una defensa temprana de los derechos humanos, al reconocer que los pueblos indígenas tenían derecho a la posesión de sus tierras, a mantener su organización política y a no ser sometidos por la fuerza.
Vitoria también reflexionó sobre la idea de la «justa causa» en la intervención de los pueblos indígenas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que justificaban las invasiones como una manera de civilizar o cristianizar a los pueblos indígenas, Vitoria sostenía que la evangelización no podía ser impuesta a la fuerza. La fe, argumentaba, debía ser aceptada libremente, ya que la libertad religiosa es un derecho inherente a la dignidad humana.
La Justificación de la Guerra: La Teoría de la Guerra Justa
Otro aspecto crucial de la obra de Vitoria fue su desarrollo de la teoría de la guerra justa, particularmente en el contexto de las guerras coloniales y las justificaciones que se daban para la violencia contra los pueblos indígenas. A través de sus conferencias y escritos, como la «Relección de los indios» y la «Relección de la guerra», Vitoria elaboró un conjunto de criterios estrictos para determinar cuándo una guerra podía ser considerada justa.
Vitoria afirmó que la guerra solo podía ser legítima si cumplía con varios requisitos esenciales: debía ser declarada por una autoridad legítima, debía tener una causa justa (como la defensa de los derechos humanos o la protección de la paz), y no debía implicar el uso excesivo de la fuerza. Estos principios sentaron las bases de la moderna teoría de la «guerra justa», que todavía se utiliza hoy para evaluar la legitimidad de los conflictos armados.
La idea de la guerra justa de Vitoria contrasta notablemente con la visión medieval de la guerra, que a menudo se consideraba una extensión del poder divino o del poder real. En lugar de aceptar la violencia como un medio legítimo para expandir el territorio o imponer la religión, Vitoria insistió en que la guerra solo era justificable si existía una razón moral legítima para la intervención, y si se respetaban los principios de proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza.
Este concepto de guerra justa fue especialmente importante en el contexto de la conquista de América, donde la violencia y la opresión contra los pueblos indígenas fueron justificadas por muchos como un medio necesario para expandir el cristianismo y la civilización. Vitoria, al rechazar estas justificaciones, argumentó que la guerra solo era legítima cuando se realizaba en defensa de los derechos humanos y la justicia, y no en nombre de intereses económicos o expansionistas.
El Derecho a la Evangelización: Un Mandato Moral, No Forzoso
Una de las grandes contribuciones de Vitoria al pensamiento moral y político fue su postura sobre la evangelización de los pueblos indígenas. Aunque los conquistadores españoles consideraban que la evangelización era un mandato divino, Vitoria sostuvo que la fe cristiana no podía ser impuesta a través de la fuerza o la coacción. Para él, el derecho a la libertad de conciencia era un principio fundamental, que protegía a los pueblos indígenas de la imposición religiosa.
Vitoria argumentaba que la evangelización debía ser un proceso voluntario, basado en la predicación y el ejemplo, y no en la violencia o la opresión. Si bien reconocía la obligación de los cristianos de predicar la fe, también afirmaba que los pueblos indígenas debían tener la libertad de aceptar o rechazar la fe cristiana. Este principio de la libertad religiosa fue una de las primeras formulaciones modernas del derecho a la libertad de conciencia, que más tarde se convertiría en un derecho fundamental en muchas sociedades democráticas.
En este sentido, Vitoria se distanció de otros pensadores de su época que justificaban la violencia en nombre de la evangelización. Aunque apoyaba la misión cristiana, consideraba que los pueblos indígenas tenían el derecho de ser tratados con respeto y dignidad, sin ser forzados a abandonar sus creencias y tradiciones por la fuerza.
Legado y Muerte de Francisco de Vitoria
La Muerte de Francisco de Vitoria y la Continuidad de su Pensamiento
Francisco de Vitoria murió en Salamanca el 12 de agosto de 1546, a los 54 años. Su muerte marcó el final de una carrera intelectual que dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento europeo, especialmente en los campos de la teología, la filosofía política y el derecho internacional. A pesar de que no publicó obras de manera póstuma, su influencia perduró gracias a sus lecciones y conferencias, que fueron recopiladas y difundidas después de su fallecimiento, principalmente por el editor Carlos Boyer, quien publicó sus «Relecciones teológicas» en 1557. Este hecho permitió que sus ideas se diseminaran por Europa y América, influyendo en generaciones de pensadores que lo seguirían.
La muerte de Vitoria no solo significó la desaparición de una de las mentes más brillantes de su tiempo, sino también la conclusión de una etapa crucial en la renovación teológica y filosófica que él mismo había iniciado en la Universidad de Salamanca. El legado de Vitoria continuó influyendo fuertemente en los debates sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, los derechos de los pueblos indígenas y la legitimidad de las colonizaciones, entre otros temas fundamentales. Aunque su obra fue a menudo incompleta o publicada póstumamente, el impacto de sus enseñanzas perduró a lo largo de los siglos, configurando el pensamiento moderno y sentando las bases de la teoría política y legal contemporánea.
La Expansión de la Escuela de Salamanca
Uno de los aspectos más destacados del legado de Vitoria fue la escuela de Salamanca, que creció y se consolidó después de su muerte. Vitoria no solo fue un teólogo y filósofo, sino también un pedagogo excepcional que formó a numerosos discípulos que continuarían su trabajo en distintas partes de Europa y América. Entre sus discípulos más importantes se encuentran Domingo de Soto, Melchor Cano y Andrés de Tudela, quienes continuaron enseñando en la Universidad de Salamanca y en otras universidades europeas, llevando las ideas de Vitoria más allá de las fronteras de España.
Además de sus discípulos inmediatos, Vitoria también influyó en los pensadores de la Nueva España, especialmente en México, donde las ideas de la escuela de Salamanca fueron fundamentales en los primeros debates sobre los derechos de los pueblos indígenas y la legitimidad de la colonización. Pensadores como Alonso de Veracruz, que enseñó en la Universidad de México, difundieron las enseñanzas de Vitoria y aplicaron sus principios a los nuevos contextos coloniales, influyendo en la forma en que se interpretaba la relación entre los colonizadores y los pueblos indígenas. El impacto de la escuela de Salamanca fue fundamental para la creación de una tradición intelectual que, aunque no exenta de contradicciones, ayudó a establecer una reflexión ética sobre la colonización y los derechos humanos.
El Derecho Internacional y la Escuela de Salamanca
Una de las contribuciones más duraderas de Francisco de Vitoria fue su papel en la fundación del Derecho Internacional. Aunque no vivió para ver el desarrollo pleno de esta disciplina, su obra fue fundamental para la creación de las bases de lo que hoy conocemos como derecho internacional. Su concepción del «Derecho de Gentes», que defendía la existencia de un derecho universal que regulaba las relaciones entre pueblos, fue precursora de muchas de las ideas que más tarde se desarrollarían en el ámbito de las relaciones internacionales.
Vitoria postulaba que los pueblos debían vivir bajo normas comunes derivadas del Derecho Natural, lo que significaba que las naciones no podían actuar de manera arbitraria en sus relaciones con otras naciones. Esta visión fue revolucionaria para su tiempo, ya que desafió las concepciones medievales que veían a los pueblos y naciones como entidades separadas, sin normas comunes que regularan sus interacciones. Al postular que las relaciones internacionales debían estar regidas por la justicia y el respeto a los derechos humanos, Vitoria abrió el camino para el desarrollo de un sistema jurídico global que, aunque imperfecto, se ha ido consolidando a lo largo de los siglos.
La influencia de Vitoria en el desarrollo del Derecho Internacional también se vio reflejada en la creación de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, que tienen como principio fundamental la promoción de la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos en las relaciones entre los Estados. De hecho, las ideas de Vitoria sobre la soberanía de los pueblos y la no intervención arbitraria en los asuntos internos de otras naciones continúan siendo un referente fundamental para los juristas y diplomáticos contemporáneos.
El Pensamiento Político de Vitoria en el Mundo Moderno
Además de su influencia en el Derecho Internacional, las ideas políticas de Vitoria han tenido una enorme influencia en el pensamiento político moderno, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, la libertad política y la soberanía de los pueblos. Su concepción de la autoridad política, basada en el Derecho Natural y orientada al bien común, se anticipó a muchas de las ideas modernas sobre la democracia, la legitimidad del poder y los derechos de los ciudadanos. Vitoria argumentó que el poder político no debía ser absoluto, sino que debía estar limitado por principios morales y orientado a garantizar la justicia social. En este sentido, su pensamiento ha sido clave para el desarrollo de teorías democráticas que subrayan la importancia de la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.
El pensamiento político de Vitoria también influyó en los debates sobre la soberanía, la legitimidad del poder y la relación entre el poder civil y el religioso. En este campo, su pensamiento anticipó muchas de las ideas que se desarrollarían durante la Ilustración, especialmente la separación entre la Iglesia y el Estado, un principio que sería fundamental en el desarrollo de las democracias modernas.
La Influencia de Vitoria en el Pensamiento Filosófico y Teológico
En el ámbito de la filosofía y la teología, el impacto de Vitoria fue igualmente profundo. Como teólogo y filósofo, su trabajo sobre la naturaleza de la teología, la ética y la moralidad ha influido en generaciones de pensadores cristianos y filósofos seculares. Su crítica a las doctrinas curialistas y su enfoque en la autonomía del poder civil también influyó en el pensamiento político de la Iglesia Católica, especialmente en relación con la organización del poder y la autoridad dentro de la Iglesia.
En cuanto a su enfoque filosófico, Vitoria fue un brillante intérprete de la filosofía tomista, a quien supo darle un giro contemporáneo y contextualizado, permitiendo la integración del pensamiento escolástico en la modernidad. Su profunda reflexión sobre la justicia, el bien común y la moralidad política tuvo un impacto duradero en la tradición filosófica europea, y muchos de sus conceptos sobre el Derecho Natural y los derechos humanos continúan siendo estudiados en los seminarios de filosofía política y ética.
La Perdurabilidad de su Legado
El legado de Francisco de Vitoria perdura en la actualidad no solo a través de sus escritos y la escuela de Salamanca, sino también en las instituciones que se han basado en sus principios. Su reflexión sobre la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, el Derecho Internacional y la teoría de la guerra justa continúan siendo temas de estudio en las universidades, donde su obra es reconocida como uno de los cimientos del pensamiento moderno en ética política y derecho internacional.
A lo largo de los siglos, el pensamiento de Vitoria ha sido redescubierto y reinterpretado por generaciones de pensadores y teóricos, y sus ideas siguen siendo de gran relevancia hoy en día. El impacto de su obra en la creación del derecho internacional moderno y en la defensa de los derechos humanos continúa siendo un testimonio de la profundidad y la relevancia de su pensamiento.
MCN Biografías, 2025. "Francisco de Vitoria (ca. 1492–1546): Fundador del Derecho Internacional y Defensor de los Derechos Humanos en la Conquista de América". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/vitoria-francisco-de [consulta: 5 de octubre de 2025].