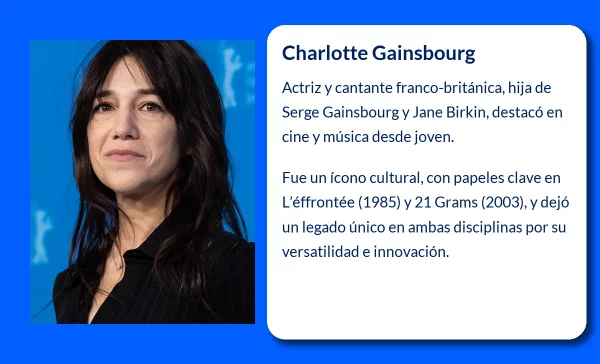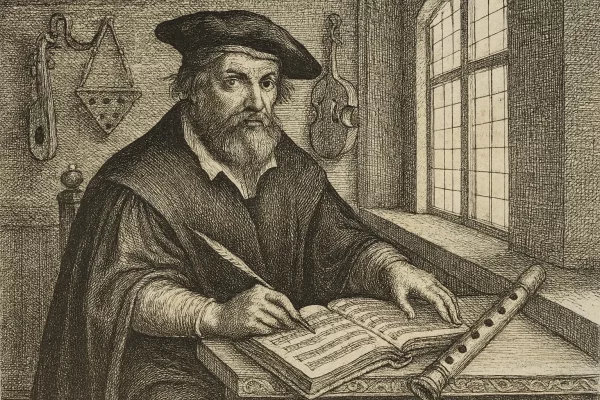Javier María de Munibe e Idiáquez (1729–1785): Artífice de la Ilustración Vasca y Arquitecto del Saber Reformista
Raíces de un ilustrado vasco: familia, educación y vocación temprana
Contexto histórico del País Vasco y la España ilustrada del siglo XVIII
Durante la primera mitad del siglo XVIII, España vivía los estertores de una larga etapa dominada por los últimos ecos del absolutismo heredado de los Austrias. La llegada de los Borbones trajo consigo una reorganización del Estado y un esfuerzo centralizador que, aunque desigual en sus efectos, sentó las bases para una modernización impulsada desde el poder. En este contexto, el País Vasco —y particularmente Guipúzcoa— disfrutaba de un régimen foral que le otorgaba cierta autonomía administrativa, además de una activa participación en sus Juntas Provinciales.
En este entorno de tensiones entre tradición y modernidad, surgieron figuras clave que intentarían unir el pensamiento ilustrado con la realidad española. Uno de los más destacados fue Javier María de Munibe e Idiáquez, conocido como conde de Peñaflorida, quien logró canalizar la influencia de las luces europeas en propuestas concretas para la reforma educativa, económica y cultural de su tierra.
Mientras en Francia y en otras partes de Europa florecían academias científicas, sociedades literarias y nuevas formas de sociabilidad intelectual, en España este impulso se filtraba de manera más pausada. Aun así, sectores ilustrados encontraron caminos para cultivar el saber y fomentar el progreso, y en el caso del País Vasco, lo hicieron desde las élites locales profundamente comprometidas con su territorio.
Orígenes familiares y formación de Javier María de Munibe e Idiáquez
Nacido en octubre de 1729 en la villa guipuzcoana de Azcoitia, Javier María pertenecía a una familia de rancia nobleza vasca. Su padre, Francisco de Munibe, y su madre, María Ignacia de Idiáquez, pertenecían a linajes con amplia tradición señorial y prestigio en la vida local. El título de conde de Peñaflorida, heredado tras la muerte de su madre en 1749, sería tanto un símbolo de su posición como una plataforma para su proyecto ilustrado.
Su infancia transcurrió probablemente en Azcoitia, bajo una educación típica de su clase, y se formó inicialmente en el colegio de los jesuitas, orden que por entonces dominaba gran parte de la educación en el mundo hispano. Fue allí donde recibió las primeras enseñanzas en letras, gramática y latín, sentando las bases de una vocación humanista que más tarde se expandiría hacia las ciencias y la música.
En torno a 1742, como era costumbre entre las familias acomodadas del País Vasco, fue enviado al extranjero para ampliar su formación. El destino elegido fue Toulouse, ciudad francesa con fuerte presencia jesuítica y donde se respiraba un aire cultural más abierto. Allí se despertó su pasión por la física experimental y por la música, intereses que marcarían profundamente su producción intelectual. La estancia en Francia fue clave no solo por el aprendizaje académico, sino por su contacto con las ideas reformistas y el modelo de las academias ilustradas, que más tarde buscaría replicar en su tierra natal.
Regreso forzado por la muerte del padre y primeras inquietudes ilustradas
En 1746, el fallecimiento de su padre lo obligó a interrumpir su formación en el extranjero y regresar a Azcoitia. Este retorno, sin embargo, no significó un repliegue, sino el inicio de un ambicioso proyecto de renovación cultural. Regresó con la firme voluntad de crear en España instituciones equivalentes a las academias científicas y tertulias intelectuales que había conocido en Francia. La experiencia de Toulouse lo había convencido del valor del debate racional y el estudio colectivo como motores del progreso.
Ya con sólo dieciocho años, en 1747, contrajo matrimonio con María Josefa de Aréizaga, joven perteneciente a otra familia noble guipuzcoana. Se instalaron en la casa materna, donde comenzaría a gestarse el núcleo de su futura actividad ilustrada. Tras la muerte de su madre, la condesa viuda de Peñaflorida, en 1749, el joven conde alternaría su residencia entre la casa familiar y el palacio de Insausti, un lugar que acabaría convirtiéndose en centro neurálgico de las reuniones ilustradas del llamado Triunvirato de Azcoitia.
Matrimonio, vida doméstica y primeros cargos públicos
La vida doméstica de Peñaflorida estuvo íntimamente vinculada a su vocación pública. Entre 1747 y 1761, desempeñó importantes cargos en la administración local y regional: fue alcalde de Azcoitia, diputado general de Guipúzcoa y diputado en Cortes, cargos desde los cuales profundizó su conocimiento de la realidad económica, social y educativa de la provincia. Esta experiencia reforzó su percepción de la necesidad urgente de reformas estructurales para combatir la incultura popular, el atraso técnico y la falta de oportunidades laborales entre sus conciudadanos.
Uno de sus gestos más significativos fue la organización, a partir de 1753, de una tertulia científica y cultural en su casa. Inspirado por sus antiguos maestros jesuitas de Toulouse, diseñó un programa semanal de actividades intelectuales que replicaba, en versión vasca, las sociedades ilustradas del extranjero. Estas reuniones —precisamente reglamentadas— se convirtieron en un punto de encuentro para nobles, clérigos e intelectuales.
Cada día estaba dedicado a un tema específico: los lunes se discutían temas de matemáticas, los martes de física, los miércoles se leían obras de historia y traducciones realizadas por los tertulianos, los jueves y domingos se ofrecían conciertos musicales, los viernes se hablaba de geografía, y los sábados se debatían los asuntos de actualidad. El rigor del formato y la diversidad de temas lo convirtieron en un espacio pionero, y con el tiempo en el germen de lo que sería la primera Sociedad Económica del país.
Esta tertulia fue conocida con tono irónico como el “Triunvirato de Azcoitia”, en referencia a sus tres figuras centrales: don Manuel Ignacio de Altuna, don Joaquín de Eguía y Aguirre (posteriormente marqués de Narros), y el propio Peñaflorida. Lejos de tratarse de una ocurrencia elitista, el objetivo de estas reuniones era generar conocimiento útil, aplicable a la mejora de la sociedad, siguiendo el espíritu de la Ilustración. A pesar de las críticas que recibieron por parte de sectores tradicionales, estas tertulias marcaron un hito fundacional en la historia de la cultura vasca moderna.
La forja de un reformador: Sociedad Vascongada y obra literaria
Fundación de la Sociedad Económica Vascongada de los Amigos del País
Uno de los logros más notables de Javier María de Munibe e Idiáquez fue la creación de una institución que marcaría el inicio del pensamiento ilustrado institucionalizado en España: la Sociedad Económica Vascongada de los Amigos del País. Inspirado por sus tertulias en Azcoitia y las academias francesas, en 1763 presentó un ambicioso proyecto ante las Juntas Generales de Guipúzcoa reunidas en Villafranca de Ordicia. El plan llevaba el título explícito de Plan de una Sociedad de Economía o Academia de agricultura, ciencias y artes útiles y comercio, adaptada a la economía y circunstancias particulares de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa.
El documento incluía un Memorial, un Discurso preliminar y un cuerpo central dividido en cuatro títulos, reflejo del orden y racionalidad propios de la Ilustración. El objetivo era claro: promover el desarrollo económico, científico y educativo de la provincia a través de la difusión del saber y el fomento de actividades útiles. Tras varias sesiones de deliberación, el plan fue aceptado, y en diciembre de 1764 se fundó oficialmente la Sociedad, que sería ratificada en 1765.
Peñaflorida fue elegido director de la institución, cargo que ejerció con entrega durante muchos años. La Sociedad Vascongada no sólo impulsó estudios agronómicos, investigaciones científicas y formación técnica, sino que fomentó un nuevo modelo de ciudadano ilustrado y comprometido con el bien común. Esta Sociedad se convirtió en modelo para otras sociedades económicas que surgirían después en otras regiones de España, siendo reconocida como una de las grandes aportaciones institucionales del reformismo ilustrado.
El Seminario de Vergara: laboratorio ilustrado de saber y progreso
Apenas fundada la Sociedad, Peñaflorida impulsó otra iniciativa clave: la creación de un centro educativo avanzado, el Real Seminario Patriótico Bascongado de Bergara. Este seminario era el brazo pedagógico de la Sociedad y tenía como propósito formar a la juventud vasca en ciencias exactas, naturales y humanas, de acuerdo con los ideales del siglo de las luces.
Peñaflorida se dedicó a este proyecto con una pasión sin descanso. Supervisó personalmente la organización de los planes de estudio, el reclutamiento de profesores (entre ellos algunos de los más reputados del país), la adquisición de instrumentos científicos y la enriquecimiento de la biblioteca. En este espacio se buscaba formar no sólo técnicos y científicos, sino ciudadanos racionales, moralmente sólidos y comprometidos con la mejora de su entorno.
El seminario se convirtió en un verdadero laboratorio de saber, donde se realizaban experimentos de física y química, se enseñaban matemáticas avanzadas, y se promovía el bilingüismo cultual (español y euskera). También se incorporaron elementos musicales y artísticos, fiel reflejo del espíritu enciclopédico de Peñaflorida. El centro tuvo un gran impacto y fue visitado y admirado por figuras relevantes de la época.
Literatura y pensamiento ilustrado: obras, seudónimos y polémicas
La vocación ilustrada de Peñaflorida no se agotó en el plano institucional. También fue un prolífico escritor, cuyas obras combinan el rigor intelectual con el espíritu reformador. Su primera y más conocida creación fue Los aldeanos críticos, escrita en 1758, junto a sus amigos Altuna y el marqués de Narros, bajo el seudónimo colectivo de Roque Antonio de Cogollor.
Esta obra epistolar, compuesta por cinco cartas, representa una de las primeras respuestas ilustradas al Fray Gerundio del padre Isla, obra satírica que había generado gran controversia. En Los aldeanos críticos, Peñaflorida y sus colaboradores defienden con moderación pero firmeza los principios del pensamiento experimental frente a los excesos escolásticos y retóricos de la tradición. La elección del seudónimo y del género epistolar subraya el carácter participativo y socrático del nuevo saber: el debate como herramienta de progreso.
En 1762, publicó otra obra singular: Gavon-Sariac, colección de villancicos en euskera escritos, según algunos críticos, por el propio conde bajo el seudónimo de Luisa de la Misericordia. Aunque la autoría ha sido debatida, la pieza constituye un hito en el empleo literario del euskera en un contexto religioso y artístico, y refleja la voluntad de incorporar la lengua vasca al proyecto ilustrado.
Peñaflorida fue también un destacado orador y ensayista. Pronunció numerosos discursos en las reuniones de la Sociedad Vascongada, recogidos en los Extractos de las Juntas Generales. Estos textos versan sobre temas como el fomento de la industria, el papel de la ciencia en el desarrollo económico o la necesidad de reformar las costumbres a través de la educación. En todos ellos se percibe un firme compromiso con el humanismo laico, el progreso racional y la utilidad pública.
Su correspondencia epistolar, en parte publicada, revela una red de contactos con intelectuales nacionales y europeos, y ofrece una visión más personal de sus ideas y preocupaciones. Cartas dirigidas a miembros de la Sociedad, políticos, científicos y pensadores ilustran su papel como nexo entre el pensamiento europeo y la realidad vasca, y como catalizador de proyectos compartidos.
Arte, música y legado de una mente enciclopédica
Teatro musical y ópera cómica: ilustración escénica y popular
La dimensión artística de Javier María de Munibe e Idiáquez, conde de Peñaflorida, fue tan rica como su faceta institucional. Su pasión por la música y el teatro lo llevó a explorar con profundidad la relación entre ambas artes, buscando en ellas no solo un medio de expresión estética, sino también una poderosa herramienta educativa. Su objetivo era claro: utilizar el espectáculo como vehículo para difundir valores ilustrados entre las élites y el pueblo.
En 1764, con motivo de las festividades en honor a san Martín de Aguirre, compuso su obra más representativa en este género: la ópera cómica El borracho burlado. Se trataba de una ópera bufa, género popularizado en la Italia y la Francia del siglo XVIII, que combinaba humor, música y una moraleja pedagógica. La pieza fue escrita, compuesta y dirigida por Peñaflorida, quien cuidó cada detalle de la puesta en escena, incluso participando en los ensayos junto a sus contertulios de Vergara. Entre los intérpretes se encontraba el poeta Félix María de Samaniego, lo que ilustra el carácter colectivo y didáctico del proyecto.
La obra relata la historia de un borracho incorregible, cuya actitud provoca la burla organizada de sus allegados para hacerlo recapacitar. A través del humor y la crítica social, se abordan temas como la templanza, la moral ciudadana y la necesidad de la educación como base del comportamiento. Aunque su valor literario fue considerado modesto, el éxito radicó en su mensaje reformista, su carácter bilingüe —con partes en euskera, especialmente en las canciones—, y su integración de prosa y verso en una estructura teatral poco convencional.
También escribió El Carnaval, un sainete lírico en la línea de las piezas escénicas ligeras del último tercio del siglo XVIII. La obra introduce el recurso del teatro dentro del teatro, con actores que representan una función mientras, simultáneamente, se desarrolla otra narrativa basada en el equívoco entre disfraz y realidad. Aunque de menor carga musical que El borracho burlado, la estructura revela una aguda comprensión del mecanismo teatral y del valor pedagógico de la sátira popular. En esta pieza, el romance predomina como forma métrica, reforzando su conexión con la tradición literaria hispánica.
A su producción original se suma una traducción de la ópera cómica francesa de Quetant, titulada en castellano El mariscal en su fragua. Publicada también en 1764, esta obra confirma el interés de Peñaflorida por acercar al público español la producción artística europea, como parte de su misión ilustrada de “europeizar” la cultura local.
Más allá de sus aportes artísticos y educativos, Peñaflorida dejó una importante huella en el campo del pensamiento económico y social, una de las principales preocupaciones de la Ilustración. Sus discursos y escritos reflejan una profunda conciencia de los problemas estructurales de la economía española de su tiempo: atraso agrícola, déficit industrial, baja productividad y falta de formación técnica.
En los Discursos leídos ante la Sociedad Vascongada, abordó temas como la necesidad de fomentar la industria local, modernizar las técnicas agrícolas, y establecer una ética del trabajo racional y útil. Estos textos no eran meras exposiciones teóricas, sino propuestas prácticas apoyadas en el conocimiento empírico y en la experiencia de otras naciones europeas. De hecho, proponía aplicar el modelo de economía ilustrada ya vigente en Francia, Inglaterra y Alemania, adaptándolo a las “circunstancias particulares” del País Vasco.
Su correspondencia amplía y enriquece estas ideas. En las cartas dirigidas a Pedro Jacinto de Álava, a otros miembros de la Sociedad, y a intelectuales franceses y españoles, se percibe una red de colaboración y circulación de ideas propias de la República de las Letras del siglo XVIII. Las misivas, aún parcialmente inéditas, representan un tesoro documental que permite seguir la evolución de su pensamiento, así como los debates y tensiones propias del reformismo ilustrado.
Peñaflorida promovía un ideal de ciudadano instruido, autónomo, y útil a la comunidad. Para él, la ciencia no era un lujo elitista, sino un instrumento para mejorar la vida de las personas, y la cultura, una vía para fortalecer el tejido social. Esta visión lo coloca en sintonía con pensadores europeos como Condorcet, Diderot o Turgot, pero con un fuerte anclaje local: todo progreso debía partir de la realidad concreta del país.
Últimos años, muerte y huella en la historia cultural vasca y española
Hasta el final de su vida, Peñaflorida mantuvo un compromiso total con sus ideales. Siguió trabajando incansablemente en el Seminario de Vergara, gestionando profesores, contenidos y recursos, y organizando actos públicos que unían ciencia, música y civismo. Su capacidad de liderazgo y su espíritu incansable lo convirtieron en el motor vivo de la Sociedad Vascongada, que continuó expandiendo su influencia más allá del País Vasco.
Falleció en 1785, dejando tras de sí un legado intelectual e institucional sin precedentes en la historia cultural del País Vasco. Su muerte fue sentida con profundo dolor por sus colaboradores y discípulos, y motivó homenajes públicos, así como la publicación de varias de sus obras y discursos.
Durante el siglo XIX, su figura fue en parte olvidada debido al cambio de clima político y cultural, marcado por las guerras, la decadencia de las instituciones ilustradas y el auge del romanticismo. Sin embargo, en el siglo XX, historiadores y filólogos comenzaron a revalorizar su papel como pionero del pensamiento ilustrado en España, reconociendo su influencia en áreas tan diversas como la educación, la economía, la música, la literatura y la política cultural.
Hoy, Peñaflorida es considerado un símbolo de la Ilustración Vasca: un reformador humanista, un defensor del saber útil y un ejemplo de cómo el pensamiento moderno puede enraizarse en la tradición sin renunciar a la crítica ni al cambio. Su vida encarna el proyecto ilustrado en su forma más ambiciosa: formar ciudadanos autónomos, construir instituciones abiertas al conocimiento, y unir ciencia, arte y ética en un ideal de progreso profundamente humano.
MCN Biografías, 2025. "Javier María de Munibe e Idiáquez (1729–1785): Artífice de la Ilustración Vasca y Arquitecto del Saber Reformista". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/munibe-e-idiaquez-javier-maria-de-conde-de-pennaflorida [consulta: 5 de octubre de 2025].