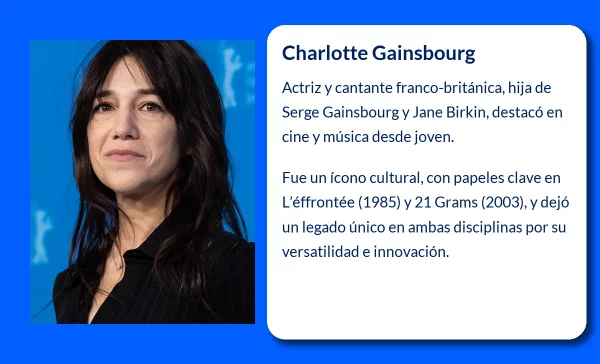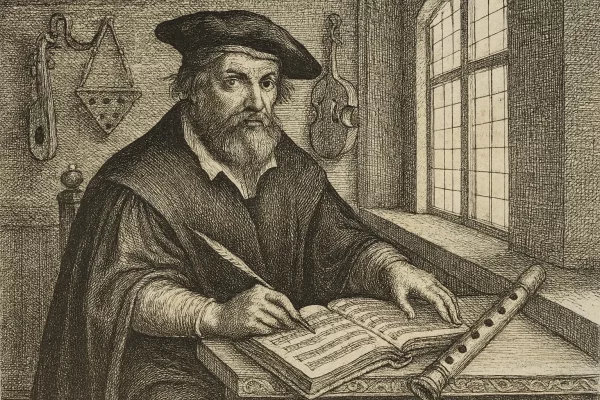Gregorio Marañón Posadillo (1887–1960): Pionero de la Endocrinología y Pensador Liberal
Gregorio Marañón Posadillo (1887–1960): Pionero de la Endocrinología y Pensador Liberal
Contexto inicial y formación académica
Nacimiento y primeros años
Gregorio Marañón Posadillo nació el 19 de mayo de 1887 en Madrid, en una España que comenzaba a atravesar importantes transformaciones sociales y científicas. Durante su infancia, el país vivía en medio de una creciente modernización, mientras se desvanecían las estructuras tradicionales del siglo XIX. La Revolución Industrial, la influencia de las corrientes filosóficas europeas y los vaivenes políticos de la restauración borbónica marcaron el panorama social en el que Marañón crecería y se formaría. Su familia, aunque no de la alta aristocracia, gozaba de una posición respetable, lo que le permitió acceder a una educación de calidad y abrirse paso en el mundo académico.
Orígenes familiares y primeras influencias
Marañón provenía de una familia con una marcada tradición intelectual. Su padre, Gregorio Marañón, fue un prominente médico y pensador que influyó profundamente en su interés por la ciencia y la medicina. Esta herencia intelectual le permitió desarrollarse en un entorno donde el pensamiento crítico y el análisis riguroso eran esenciales. Desde joven, Gregorio mostró una inclinación por las ciencias, particularmente en el campo de la biología, y fue su familia la que le proporcionó los primeros estímulos intelectuales, alentando sus inquietudes filosóficas y científicas.
Aunque sus primeros pasos en la ciencia estuvieron marcados por un claro interés en la medicina y las ciencias biológicas, las influencias más determinantes vinieron de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, donde Marañón entró en 1904 con apenas 17 años. En este entorno académico, tuvo la oportunidad de estudiar con algunas de las mentes más brillantes de la época.
Formación académica
Marañón comenzó su formación universitaria en un momento clave para la ciencia médica en España. La Facultad de Medicina de Madrid era uno de los centros de estudio más prestigiosos del país, y fue allí donde se forjaron las bases de su pensamiento científico. Durante sus años de formación, Marañón fue alumno de varios de los más destacados médicos y científicos de la época, como Federico Olóriz, Santiago Ramón y Cajal, Alejandro San Martín y Manuel Alonso Sañudo, quienes jugaron papeles cruciales en su desarrollo intelectual y profesional.
Entre ellos, Cajal, el famoso neurocientífico, dejó una huella indeleble en Marañón. A través de sus clases, el joven médico no solo absorbió conocimientos sobre la histología, sino que también se vio influenciado por las enseñanzas filosóficas de Cajal, que promovían un enfoque humanista y meticuloso de la ciencia. Como él mismo expresó, Cajal fue una referencia intelectual y moral a lo largo de su vida, y en 1947, cuando pronunció un discurso en honor de Cajal al ingresar en la Academia de Ciencias, recordó profundamente la figura del maestro.
La medicina española vivía por entonces un proceso de expansión y transformación en la que diversas disciplinas científicas emergían. Entre ellas, la endocrinología comenzaba a consolidarse como una nueva área de estudio. Fue en este campo en el que Marañón se especializó y destacó. Desde los primeros años de su carrera, se sintió atraído por la importancia de las secreciones internas en el funcionamiento del cuerpo humano, un tema que estaba en sus fases iniciales y que prometía revolucionar la medicina en los años venideros.
Primeras investigaciones y logros
A lo largo de su formación, Marañón mostró una destacada habilidad para la investigación. En 1910, con solo 23 años, realizó una estancia de investigación en el laboratorio del eminente médico alemán Paul Ehrlich en Frankfurt, una experiencia que le permitió adentrarse en el campo de la quimioterapia, entonces en sus primeras fases. Durante esta etapa, se familiarizó con las nuevas ideas científicas sobre la inmunología y la quimioterapia, que influirían más tarde en su enfoque médico.
Al regresar a Madrid, Marañón comenzó a trabajar en el Hospital General de Madrid en 1911, donde continuó sus investigaciones sobre endocrinología, especialmente centradas en los síndromes tiroideos y pluriglandulares, un área en pleno auge. Junto con Juan Madinaveitia y Manuel Alonso Sañudo, profundizó en el estudio de las glándulas endocrinas, en particular la tiroides y las glándulas suprarrenales. Este fue el inicio de su contribución fundamental al campo de la endocrinología, que se consolidaría en las décadas siguientes.
La endocrinología, como disciplina autónoma, había comenzado a dar sus primeros pasos a principios del siglo XX, y Marañón se convirtió en uno de sus principales exponentes en España. En su obra La doctrina de las secreciones internas (1915), expuso por primera vez su visión integral sobre la importancia de las glándulas endocrinas en el funcionamiento humano, afirmando que las secreciones internas, lejos de ser fenómenos aislados, constituían un sistema interrelacionado de control físico y psicológico.
Este trabajo fue un reflejo de su enfoque innovador y multidisciplinario, y le permitió obtener una notoriedad temprana en la comunidad científica española. De hecho, su investigación sobre los síndromes pluriglandulares, que implicaban el estudio de las disfunciones de múltiples glándulas, fue pionera en el país y anticipó muchas de las teorías que, más tarde, se consolidarían en la endocrinología moderna.
Primeras publicaciones
Durante la segunda década del siglo XX, Marañón no solo se consolidó como un médico innovador, sino también como un prolífico escritor. En 1915, además de su conferencia La doctrina de las secreciones internas, que fue un curso impartido en el Ateneo de Madrid, comenzó a profundizar en la divulgación de sus estudios endocrinológicos. Su trabajo más conocido de esa época, La edad crítica (1919), marcó el comienzo de su vinculación con la gerontología y la medicina relacionada con el envejecimiento. En él, Marañón aplicó su teoría endocrinológica al estudio del climaterio y los cambios hormonales asociados con la edad avanzada, abriendo la puerta a una nueva forma de entender la salud humana a lo largo de la vida.
Este período de su carrera, aunque en sus primeros compases, ya revelaba las cualidades que definirían el legado de Marañón: una mente inquieta, capaz de integrar diferentes corrientes científicas y de asumir la responsabilidad de ser pionero en disciplinas emergentes, al mismo tiempo que reflexionaba profundamente sobre los impactos sociales, filosóficos y humanos de sus descubrimientos.
Desarrollo de su carrera y contribuciones científicas
Investigaciones en endocrinología
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, la endocrinología pasó de ser una disciplina incipiente a una ciencia más sólida, gracias en parte a las contribuciones de médicos como Gregorio Marañón. Mientras España atravesaba la agitación social y política de la Restauración, Marañón trabajaba incansablemente para consolidar esta nueva disciplina que revolucionaría la medicina. Se centró en el estudio de las glándulas endocrinas, especialmente las suprarrenales, la tiroides y las gónadas, y comenzó a formular nuevas teorías sobre el papel crucial de las secreciones internas en el equilibrio del organismo humano.
Marañón se mostró especialmente interesado en los efectos fisiológicos y psicológicos de las hormonas, un campo que apenas comenzaba a desarrollarse. Su primera gran aportación a la endocrinología fue la defensa de un enfoque más holístico de las funciones hormonales. Frente a los fisiólogos más restrictivos de la época, como Juan Negrín y Augusto Pi Suñer, que buscaban una definición más rígida de las hormonas, Marañón y sus discípulos del Instituto de Patología Médica abogaban por un concepto más amplio de las funciones hormonales que incluyera los efectos de las glándulas endocrinas sobre el comportamiento y el estado de ánimo.
En su obra La doctrina de las secreciones internas (1915), Marañón explicó cómo las hormonas no solo tenían un impacto sobre las funciones orgánicas, sino que también influían en aspectos más personales y psicológicos, tales como la emocionalidad y el comportamiento social. Defendió la idea de que las glándulas endocrinas no eran meros órganos de regulación metabólica, sino auténticos órganos de control de la vida humana, capaces de condicionar desde las características físicas hasta la predisposición a ciertas enfermedades.
Investigaciones sobre la sexualidad y el psicoanálisis
Uno de los aspectos más innovadores del trabajo de Marañón fue su aproximación a la sexualidad humana desde una perspectiva endocrinológica. En este sentido, su relación con Sigmund Freud es fundamental para entender su pensamiento. Aunque no era psicoanalista, Marañón fue un gran admirador de Freud, y su enfoque sobre la libido, la sexualidad infantil y la intersexualidad estuvo profundamente influenciado por las teorías del psicoanálisis. Sin embargo, Marañón fue uno de los pocos científicos que intentó integrar la endocrinología con el psicoanálisis, argumentando que las energías psíquicas, como la libido, eran en realidad fenómenos biológicos originados en las secreciones hormonales de las gónadas.
Uno de sus estudios más célebres, La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales (1930), aborda la intersexualidad, una condición que en su época era vista con mucha reticencia. Para Marañón, la sexualidad humana no debía entenderse en términos absolutos de masculino o femenino, sino que ambos sexos coexisten en todos los individuos, aunque de manera diferencial según el contexto biológico y evolutivo.
El concepto de la libido, como «hambre sexual», fue otra de sus contribuciones al debate psicoanalítico. Mientras que Freud veía la libido como un impulso psíquico que no necesariamente tenía una base biológica, Marañón lo interpretaba como un fenómeno químico, resultado de la actividad hormonal. Esta perspectiva fue muy influyente, especialmente en Italia, donde sus escritos sobre sexualidad se convirtieron en un referente dentro de la comunidad científica, a pesar de la oposición del movimiento católico al psicoanálisis.
Participación en la política y la academia
Además de su impresionante carrera científica, Marañón también desempeñó un papel relevante en la política española de la época. En 1931, fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes republicanas, lo que marca un hito en su vida, ya que no solo fue un médico destacado, sino también un pensador comprometido con las transformaciones sociales y políticas de su país. Durante ese periodo, Marañón defendió la necesidad de un sistema de salud pública más eficiente y una educación científica más avanzada en España.
En el ámbito académico, en 1932, fue nombrado catedrático de Endocrinología en la Universidad de Madrid, lo que consolidó su posición como uno de los más grandes especialistas en su campo. A partir de ese momento, el Instituto de Patología Médica, que él mismo fundó, se convirtió en un centro de investigación de prestigio, dedicado a estudiar las secreciones internas y las enfermedades endocrinas.
La Guerra Civil y su exilio
En los últimos días de 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, Marañón se vio obligado a abandonar su país. Como muchos intelectuales y científicos que no apoyaban la sublevación franquista, se exilió en París, donde continuó con sus investigaciones y su escritura. Durante su estancia en Francia, su contribución al pensamiento científico y filosófico no cesó. Publicó varios trabajos sobre la situación de la ciencia en España y continuó escribiendo sobre temas de medicina y moral, sin dejar de colaborar con otros exiliados republicanos en la difusión de sus ideas.
Fue en París donde tuvo ocasión de mantener contacto con varios científicos internacionales, muchos de los cuales compartían sus inquietudes sobre el futuro de la ciencia en Europa. Sin embargo, el exilio no fue sencillo para Marañón, y su vuelta a España en 1943, tras el fin de la guerra, marcó el retorno a una España que ya había cambiado irremediablemente.
Retorno y nuevas contribuciones
A su regreso, Marañón no solo retomó su cátedra de endocrinología, sino que también se comprometió con la creación del Instituto de Endocrinología Experimental, que posteriormente se integró al Centro de Investigaciones Biológicas. Esta institución se convertiría en un referente de la endocrinología en España, gracias a los trabajos pioneros de Marañón y de su equipo.
En los años posteriores a su regreso, su influencia en la ciencia y la medicina fue indiscutible. En 1946, fue nombrado vocal del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una institución de gran importancia en el régimen franquista. No obstante, su enfoque científico, siempre alejado de las restricciones ideológicas, le permitió mantener su independencia en el campo de la investigación.
Últimos años, legado y obra literaria
Últimos años en la academia y la investigación
A partir de la década de 1940, Gregorio Marañón comenzó a consolidarse no solo como uno de los más importantes científicos de España, sino también como un referente intelectual en diversos campos del saber. Su regreso a Madrid en 1943 marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Aunque su regreso a la vida académica fue inicialmente marcado por la incertidumbre política del país, Marañón se reincorporó rápidamente a la docencia en la Universidad de Madrid, donde continuó su trabajo en endocrinología.
Uno de los grandes logros de sus últimos años fue la creación, en 1948, del Instituto de Endocrinología Experimental, un centro que buscaba profundizar en la investigación sobre las glándulas endocrinas y sus implicaciones en la fisiología humana. El instituto se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo de la endocrinología en España, y Marañón siguió siendo una figura clave en su liderazgo hasta su fallecimiento en 1960. Su obra en este campo fue definitiva para sentar las bases de la endocrinología moderna en el país, y su figura continuó siendo un referente para los investigadores españoles y extranjeros que se interesaban por el estudio de las hormonas y sus efectos en la salud humana.
Interés por la historia de la ciencia
A lo largo de su carrera, Marañón mantuvo un profundo interés por la historia de la ciencia, un tema que le permitió reflexionar sobre el progreso científico y el contexto histórico que lo acompañaba. En 1922, en su discurso inaugural de ingreso a la Academia de Medicina, Marañón expuso una de sus ideas más notables: todas las disciplinas científicas atraviesan por una serie de fases obligadas, desde su inicio precientífico hasta su consolidación en un período clásico de madurez. A través de este marco teórico, no solo aportó una nueva visión sobre el desarrollo de las ciencias, sino que también subrayó la falta de tradición científica en España, una reflexión que le permitió dar una crítica constructiva al panorama científico español de su tiempo.
Su trabajo como historiador de la ciencia es especialmente relevante en su estudio sobre Benito Feijóo, titulado Las ideas biológicas del padre Feijoo (1933). A través de este estudio, Marañón destacó la vitalidad de la ciencia española durante la Ilustración, a pesar de la falta de una infraestructura científica sólida en el país. A lo largo de sus escritos sobre la historia de la ciencia, Marañón mostró su capacidad para combinar el análisis riguroso con una visión humanista del conocimiento.
Obra literaria y biográfica
Si bien Marañón es mejor conocido por su labor científica, su faceta literaria también ocupó un lugar destacado en su vida. A lo largo de su carrera, escribió numerosos ensayos, biografías y estudios históricos que no solo reflejaban su vasto conocimiento científico, sino también su profunda comprensión de la condición humana. En sus biografías, Marañón no solo se limitaba a exponer los hechos históricos, sino que trataba de comprender la psicología y las motivaciones de los personajes que describía, viéndolos como símbolos de su época y de las tensiones sociales y políticas que los rodeaban.
Entre sus obras biográficas más conocidas se encuentran Enrique IV de Castilla y su tiempo (1930), El Conde-duque de Olivares: la pasión de mandar (1936), Tiberio: Historia de un resentimiento (1939), Luis Vives: Un español fuera de España (1942), y Antonio Pérez: El hombre, el drama, la época (1947). En estas obras, Marañón logró crear retratos profundos y complejos de figuras históricas, integrando su perspectiva médica, filosófica e histórica en sus narraciones. En particular, su estudio de Enrique IV de Castilla fue una de sus obras más celebradas, por la manera en que interpretó la psicología del rey y su influencia en los eventos históricos de su reinado.
Uno de los aspectos más interesantes de sus biografías fue la capacidad de Marañón para extraer lecciones universales a partir de los relatos individuales de los personajes. Así, sus estudios no solo buscaban entender a los sujetos históricos, sino también proyectar sobre ellos características que los convertían en emblemas de sus respectivas épocas.
Además de sus biografías, Marañón también escribió sobre temas éticos y filosóficos, siempre con una mirada crítica y profundamente humana. Obras como Vocación y ética (1935) y El médico y su ejercicio profesional en nuestro tiempo (1952) exploran la responsabilidad del médico en la sociedad, subrayando la importancia de la ética en el ejercicio de la medicina y en la toma de decisiones profesionales.
Legado científico y literario
El legado de Marañón es vasto y multidimensional. Como científico, fue una de las figuras clave en la consolidación de la endocrinología en España. Su trabajo no solo abrió nuevas líneas de investigación, sino que también permitió una mejor comprensión de las glándulas endocrinas y sus implicaciones para la salud humana. A través de su insistencia en una visión holística de la medicina y la fisiología, Marañón contribuyó a que la endocrinología se integrara en la práctica médica moderna, al tiempo que defendió la importancia de un enfoque científico abierto y multidisciplinario.
Como escritor y ensayista, su capacidad para integrar las ciencias con la literatura y la historia le permitió dejar una huella duradera en la cultura española. Sus biografías siguen siendo consideradas modelos de la interpretación histórica profunda, en las que se combinan las ciencias humanas con un enfoque filosófico y literario que permite comprender mejor la complejidad de los individuos y los eventos que marcaron la historia.
Marañón como moralista y humanista
Finalmente, no se puede dejar de lado la faceta moralista y humanista de Gregorio Marañón. A lo largo de su vida, defendió los valores del liberalismo, la ciencia y el pensamiento crítico, siendo una de las figuras más destacadas de la intelectualidad española durante el siglo XX. Su visión de la medicina y de la vida humana estaba impregnada de un profundo sentido de responsabilidad ética, que se reflejaba tanto en su obra científica como en sus escritos filosóficos y literarios.
El pensamiento liberal de Marañón, aunque en muchos casos en desacuerdo con las tendencias conservadoras del régimen franquista, sigue siendo un referente de la lucha por una ciencia libre, humana y comprometida con el progreso social. Su vida y obra, marcada por su inquebrantable búsqueda de la verdad, continúan siendo una inspiración para generaciones de científicos, médicos, historiadores y escritores que encuentran en su ejemplo una fuente de reflexión y de aprendizaje.
MCN Biografías, 2025. "Gregorio Marañón Posadillo (1887–1960): Pionero de la Endocrinología y Pensador Liberal". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/marannon-posadillo-gregorio [consulta: 5 de octubre de 2025].